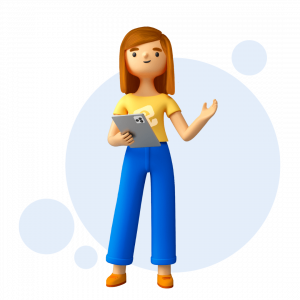"Este artículo presenta un análisis respecto de la reflexión y el diálogo como estrategias de resolución de conflictos en el marco de la implementación de una educación en valores que promueve, como objetivo principal, la educación por los derechos humanos, el respeto por las personas y la dignidad humana”
Escrito por: Eduardo S. Vila Merino. Universidad de Málaga, España.
Aunque Bertold Bretch decía que primero había que comer y después hablar de moral, qué duda cabe que para que lo primero se dé, como símbolo de la dignidad humana, hay que hablar de valores y actuar conforme a ellos. Y ésta no se trata de una cuestión superficial, sino todo lo contrario, ya que de ella depende nuestra manera de ver e interpretar el mundo y la cultura. De hecho, lo cierto es que no podemos desenvolvernos como personas al margen de la cuestión de los valores. Por eso voy a comenzar ofreciendo algunas ideas en torno a los valores, con el fin de ir caracterizándolos (Vila Merino, 2005, pp. 50-51):
- Los valores no tienen sólo ser, sino “valer”, es decir, no pueden caracterizarse por el ser únicamente, sino que tienen valor en sí, y ese valer forma también parte de su esencia y los define, pero sin olvidar en ningún momento su origen socio-histórico a través de la cultura a pesar de sus aspiraciones universalistas.
- Los valores son autónomos, en el sentido de que no dependen de preferencias e intereses para su forma, por lo que están libres de la “relatividad” de las normas y convencionalismos sociales pues, como decía, su aspiración es universalista. Además, su autonomía no implica que no tengan adhesión a las cosas y hechos, ya que siempre hacen referencia al ser.
- Los valores son por naturaleza cualitativos, es decir, son independientes de cantidades y de relaciones de tipo cuantitativo.
- Como la esencia de los valores, por definición, no puede ser alcanzada, son siempre dinámicos y susceptibles de perfeccionamiento o mejora, pero su esencia última, su sentido radica en su puesta en práctica.
Definiendo y completando lo anterior, podemos entender un valor como un “horizonte de significado” (Mélich y otros, 2001), ya que implica tanto un punto de referencia para dotar de sentido el mundo de la vida como una parte de lo que compartimos con los demás a través de la convivencia y la cultura, lo cual provoca que las personas, las cosas y los acontecimientos no nos sean indiferentes, nos posicionemos ante los mismos, tomemos decisiones y actuemos desde las mismas. Los valores constituyen, por tanto, pilares de nuestro desarrollo individual y colectivo, mediadores de nuestro bagaje de conocimientos y marcos afectivos para la evolución de nuestra identidad desde nuestra responsabilidad social. De todas formas, no podemos tampoco olvidarnos de la mediación que el lenguaje, como realidad también simbólica, tiene respecto al tema de los valores, aspecto éste que desde una óptica ética y educativa debe ser tratado de manera discursivo-dialógica, primando los principios de procedimiento sobre el planteamiento de realidades absolutas e incuestionables, inexistentes en estos campos. Por tanto, “La comunicación es una realidad eminentemente simbólica, igualmente que el objeto interpretado, en nuestro caso los valores, o si preferimos un lenguaje más concreto, las normas. Pero no hemos de olvidar que una norma es un valor institucionalizado. Además los valores son, y dejemos de lado la problemática del tipo de existencia que tienen, y no pueden dejar de ser conceptos, ideas regulativas de la acción, y por tanto realidades simbólicas. El acceso al valor estaría innegablemente mediado por la simbólica del lenguaje con lo que el valor sería una realidad ‘simbólicamente preestructurada’ susceptible de aclaración, de una explicación del sentido mediante oraciones, y la explicación adopta la forma de una aclaración del significado” (Navarro, 2000, p. 111).
Partiendo de estas consideraciones, cabría pues distinguir los valores de las normas o principios, ya que los primeros remiten a conjuntos de significados estructurados como un todo y suponen una propuesta de construcción social del mundo de las relaciones humanas, mientras que los segundos son enunciados que expresan conceptualmente una visión cultural y socialmente mediatizada por un contexto concreto y que tienen pretensiones de universalidad en dicho contexto. Es por eso que considero necesario matizar el aspecto tan trillado de la llamada “crisis de valores” de la sociedad actual, ya que a lo mejor deberíamos centrarnos en este sentido de crisis en lo que son las normas, las instituciones o comunidades que las generan y la moral que las sustentan, lo cual, insisto en ello, no quiere decir que entienda los valores desde una perspectiva inmovilista, sino sujeta a revisión y dialógica. Como dice Bilbeny:
“En la revolución cognitiva de nuestra época no es la ‘crisis de los valores’ lo que amenaza a la ética. El riesgo viene con la crisis de las normas, cuya existencia es mucho más característica de la ética. Con los valores, el elemento ‘material’, por así decir, de la ética, puede sobrevivir una moral aunque sea heterónoma o sujeta a principios externos al juicio moral: los ‘valores’ de la sociedad, la religión o, presuntamente, la naturaleza. Pero sin las normas, el elemento dispuesto por el juicio para deliberar sobre los valores y establecer entre ellos una jerarquía, ninguna moral puede llegar a concebirse como autónoma y constituir propiamente una ética. Es sobre todo la moral autónoma la que está en juego en una situación, como la nuestra, de crisis de las normas, mucho más que de los valores” (Bilbeny, 1997, p. 40).
No vivimos, pues, en un mundo sin valores, aunque las instituciones que tradicionalmente los han difundido sí se encuentren en crisis, o por lo menos en fase de reestructuración debido a las condiciones hegemónicas imperantes y la dictadura economicista que sufrimos cada día, la cual entrona como dominantes una serie de “contravalores” tales como la competitividad anuladora de la alteridad, el individualismo exacerbado, el materialismo más feroz, etc. La postura que debemos tomar como ciudadanas y ciudadanos responsables, y más si cabe como educadoras y educadores, deberá ser en este caso siempre contrahegemónica, o sea en este caso, ética.
Desde estas premisas podemos afirmar que aunque los valores pueden resultar entes abstractos y formales no lo son, en la medida de que son cuando se ponen en práctica y porque debemos tomarlos como criterios para la acción, dentro del diálogo intercultural necesario. Además, como no surgen por “generación espontánea” los valores deben construirse, luchando todo lo necesario para que esa construcción sea una constante en nuestras reflexiones y acciones, pues constituyen un acervo consecuencia de la justicia y la equidad puestas al servicio de la convivencia e inevitablemente relacionados, de una u otra manera, con la ética como un saber de la praxis y para la praxis.
En este sentido debemos seguir avanzando y explicitar cómo los seres humanos disponemos de un conjunto de valores universalmente consensuables, producto de la evolución cultural del ser humano y que constituyen la base de los derechos humanos. Sin esos valores compartidos es difícil hablar de ética en la práctica, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como espacio de consenso de los valores con aspiraciones de universalidad, proclama desde el primer momento que todos los seres humanos nacen libres e iguales y, por lo tanto, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la no exclusión social ni de los derechos fundamentales contenidos en ella. Esta pretensión de universalidad ha sido tachada de etnocentrista, patriarcal, etc., pero en primer lugar considero que debe entenderse no como algo cerrado, sino sujeto a constante consenso y participación, y además a lo largo de la historia múltiples son las culturas en los que estos valores han sido ensalzados de manera más o menos explícita.
El principio del punto de llegada de todo esto lo encontramos en el discurso de la Modernidad, a través del cual el discurso igualitario y universal cobra tangibilidad, proclamando los mismos derechos para todas las personas. De todas formas, no hay que olvidar que los derechos humanos nacieron formalmente del liberalismo (aunque en todas las culturas podemos encontrar elementos referentes a la igualdad y otros valores) y por eso el derecho prioritario fue siempre el de la libertad desde esa perspectiva occidental, que como tal convertía a la igualdad (entendida “liberalmente”) en algo cuando menos sospechoso por el desigual punto de partida y uso que de esa libertad pueden hacer los individuos, sobre todo relacionada con el acceso a bienes materiales y/o simbólicos, como ya anticipara en sus análisis el propio Marx y toda la corriente filosófica comunitarista posterior. Además, incluso autores cercanos o emergentes del liberalismo moderado como Rawls han llegado a poner el énfasis en el concepto de equitatividad, en el sentido de que hay que repartir desigualmente para dar más a los que menos tienen. Así, seguramente ese origen y evolución hayan sido detonantes de esta afirmación de Gimeno Sacristán:
"El problema de todos los derechos humanos es el de si son un mero reconocimiento de dignidades para la persona o han de tener, además, consecuencias prácticas para la acción. Esa falta de continuidad, desde su aceptación teórica hasta su realización práctica, da lugar al déficit de la democracia propia del liberalismo clásico, cuya corrección resulta necesaria para domesticar y transformar el capitalismo" (Gimeno Sacristán, 2001, p. 158).
Pero es que lo que no podemos olvidar es que el concepto de Derechos Humanos tiene dos sentidos fundamentales: uno relativo a los derechos de todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, más relacionados con el derecho moral, y un segundo sentido vinculado a la evolución del derecho en la sociedad y su plasmación en leyes de ámbito local, estatal e internacional. Y todo ello insistiendo en que muchos de los principios que fundamentan los derechos humanos aparecen en la mayoría de las culturas y civilizaciones de una u otra forma, así como en que la historia del derecho es, como dice Ferrajoli (1999), una historia de utopías, algunas de las cuales van convirtiéndose en realidad mientras otras se transforman en urgencias humanitarias a las que hay que responder sin demora en el seno de una sociedad donde ese por, para y con el pueblo se universalice y no admita excepciones bajo ningún pretexto. En palabras del autor antes citado:
"Los derechos fundamentales, como enseña la experiencia, no caen del cielo, sino que llegan a afirmarse cuando se hace irresistible la presión de quienes han quedado excluidos ante las puertas de los incluidos. Ello significa admitir de forma realista que no existe, a largo plazo, más alternativa a las guerras y al terrorismo que la efectiva universalización de aquéllos, siendo cada vez más actual e ineludible el nexo entre derechos fundamentales y paz afirmado en el preámbulo de la Declaración Universal de 1948; y que, por tanto, la presión de los excluidos sobre nuestro mundo privilegiado alcanzará formas de violencia incontrolada, a menos que nos obliguemos a remover sus causas, quitando a la ciudadanía su carácter de status privilegiado y garantizando a todos los mismos derechos, incluidas las libertades de residencia y de circulación" (Ferrajoli, 1999, p. 118).
Es desde esa perspectiva que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte en un ideal común que todas las culturas y pueblos deben esforzarse en cumplir (no reivindicándolo, sino
poniéndolo en práctica), ya que su pretensión es la de expresar el código moral de la comunidad internacional.
El mejor y más democrático mediador para todo esto es sin duda el diálogo como compromiso compartido de búsqueda de lo verdadero y lo justo a través de una disposición constante a favor del entendimiento y la resolución de los problemas o conflictos generados por la convivencia. Sin diálogo los derechos humanos no serían una realidad consensuada y sin diálogo la exigencia de su puesta en práctica tampoco tendría sentido. Todo ello, dentro de un marco social que propicie las que podríamos denominar aspiraciones del diálogo intersubjetivo desde un plano de horizontalidad en las relaciones:
"− la comprensión (el deseo de entendimiento mutuo, una aceptación general de que las relaciones son un proyecto común),
− la verdad, es decir, el deseo de compartir conocimiento,
− la veracidad, es decir, el deseo de una verdad mutua,
− la rectitud, es decir, el deseo de establecer una sociedad,
− la interioridad, es decir, el deseo de meditar sobre formas de actuar,
− la disposición, es decir, el deseo de hacer elecciones" (Habermas,1999, p. 38).
Desde mi punto de vista, esto engarza perfectamente con el hecho de la unión dialéctica e inevitable entre los derechos humanos y la ética, entendiendo esta última, coincidiendo con Maturana (1994), desde nuestra preocupación por las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás (a diferencia de la moral, que se refiere más al cumplimiento de las normas). Desde esta perspectiva, la ética pasa a ser una necesidad para la convivencia y la justicia, por lo que puede estar en contra de las normas que determine una moral concreta, en cuyo caso la desobediencia de las mismas se convierte en un acto de responsabilidad, como ya advirtiera a su manera Thoreau en su “Desobediencia Civil”, que tanto inspiró a personajes tan importantes para la práctica de la ética como Gandhi. Además, tampoco podemos olvidar en este sentido que la puesta en práctica de los derechos humanos posibilita la praxis de la emancipación personal y colectiva.
¿Qué sucede entonces –podemos preguntarnos– con aquellas personas, colectivos y culturas a las que se les niega su voz y la posibilidad de diálogo real, con las injusticias, asimetrías y desigualdades sociales? ¿Cómo podemos dar respuesta a situaciones de marginación y exclusión si los mínimos a priori para la participación les son negamos sistemáticamente en la sociedad, la cultura, la educación, el trabajo, el ocio, etc.? Plantear esto supone entrar nuevamente en el campo de la ética y en la necesidad de transformar una sociedad que no sólo permite sino que genera estas situaciones. Desde mi óptica el papel de la educación y la política (entendida ésta también como ética de lo colectivo) se torna fundamental aquí, sobre todo para hacer llegar, en un primer momento, ya sea desde el testimonio o el acceso a la memoria (recordemos que las víctimas deben tener también su voz, así como el medio ambiente), la palabra de
quienes más tienen que decir y a los que menos se les escucha, para después consolidar la presencia equitativa de las minorías, los desfavorecidos y sus razones, las cuales, desde los márgenes a los que la sociedad les ha conducido, nos ofrecen la oportunidad de (re)construir de manera inclusiva y más justa el mundo que nos rodea.
“La memoria construye, también, unas relaciones éticas que van más allá de lo que posibilita el diálogo. Es bien cierto que el diálogo es necesario en una sociedad democrática, pero el diálogo resulta supeditado a que las partes dialogantes tengan igual competencia comunicativa, y esto supone relaciones simétricas y reciprocidad. Estas condiciones se dan en determinadas situaciones, pero en otras los problemas no se pueden resolver sobre esta base. Veamos, si no, qué ocurre con los niños, los disminuidos, con las víctimas de los genocidios, etc. ¿Cómo podemos consensuar valores con los que no hablan? Éstos siempre permanecen excluidos del diálogo porque no tienen ni competencia comunicativa, ni pueden establecer relaciones de simetría, ni de reciprocidad. La memoria permite hacer presentes a los que no están, a los que no hablan, permite hacer oír su voz y construir una ética encarnada” (Mélich y otros, 2001, p. 12).
En una sociedad como la nuestra, donde los valores hegemónicos se imponen de manera unitaria y dogmática, no está de más recuperar el discurso del NO a todo acto que vaya contra los derechos humanos y la dignidad de las personas como eje vertebrador de nuestras narraciones vitales, sobre todo en el mundo de la educación, como acto de responsabilidad pública desde nuestra autonomía moral, la cual “radica precisamente en eso: en la capacidad de escoger el principio adecuado a cada caso y procurar darle la interpretación también más justa” (Camps, 1993, p. 72).
La respuesta a todo esto pasa, por lo tanto, por el desarrollo de una ética intercultural como referente para el diálogo entre las culturas desde el respeto de sus diferencias y el consenso de sus mínimos para la convivencia, ya que lo que debemos llegar a comprender mediante la misma es que la presencia de los otros supone no un germen de conflictos, sino una posibilidad única para crecer y enriquecernos personal y socialmente. Debemos convencernos de que la construcción de una sociedad más justa sólo puede provenir del diálogo intercultural, lo cual a su vez únicamente puede darse si se respetan las condiciones para el mismo y no se limitan o jerarquizan las expresiones y argumentos de los sujetos, comunidades y culturas insertos en él por derecho propio.
Se trata de afrontar las situaciones con una visión holística, que priorice el bien común a los intereses particulares en beneficio de un mundo donde quepan todas las culturas y todas las personas bajo el único criterio, comúnmente aceptado, de los principios de los Derechos Humanos. Así, desde una perspectiva axiológica sería una ética de carácter discursivo la que se adentraría más y mejor en esta visión, inscribiéndose de forma dialógica en la búsqueda cooperativa de la verdad y la justicia y partiendo de que una norma sólo puede ser justa si todas las personas implicadas con la misma pudieran llegar a ser capaces de aceptarla tras un diálogo democrático al respecto.
Además, y aunque a continuación va a ser desarrollada esta ética discursiva, las reflexiones sobre el discurso y los valores de la ética sí considero que requieren una profundización mayor desde su componente dialógico, para lo cual me voy a servir de nuevo del análisis de Adela Cortina, pues no podemos olvidar que para la ética discursiva el diálogo debe reunir unas condiciones para denominarse como tal, las cuales serían las siguientes:
- En el diálogo deben participar los afectados por la decisión final. En el caso de que sea imposible que todos participen (pero sólo en este caso), debe haber alguien que represente los intereses de los que no pueden estar presentes.
- Quien toma el diálogo en serio no ingresa en él convencido de que el interlocutor nada tiene que aportar, sino todo lo contrario. Está, pues, dispuesto a escucharle.
- Eso significa que no cree tener ya toda la verdad clara y diáfana, y que el interlocutor es un sujeto al que convencer, no alguien con quien dialogar. Un diálogo es bilateral, no unilateral.
- Quien dialoga en serio está dispuesto a escuchar para mantener su posición si no le convencen los argumentos del interlocutor, o para modificarla si tales argumentos le convencen. Pero también está dispuesto a aducir sus propios argumentos y a dejarse “derrotar”, si viene al caso.
- Quien dialoga en serio está preocupado por encontrar una solución justa y, por tanto, por entenderse con su interlocutor. “Entenderse” no significa lograr un acuerdo total, pero sí descubrir todo lo que ya tenemos en común y nos permite ir precisando desde ahí en qué no concordamos y por qué.
- Un diálogo serio exige, por tanto, que todos los interlocutores puedan expresar sus puntos de vista, aducir sus argumentos, replicar a otras intervenciones.
- La decisión final, para ser justa, no debe atender a intereses individuales o grupales, sino a intereses universalizables, es decir, a los de todos los afectados.
- La solución final puede estar equivocada y por eso siempre tiene que estar abierta a revisiones. Pero cuando las personas están dispuestas a determinar qué es lo justo en serio, en cuanto ésa es su actitud, rectificar el error cometido es lo más sencillo del mundo. (Cortina, 1997, pp. 248-249).
Y para que se dé ese diálogo intersubjetivo imprescindible para llegar a consensos, es imprescindible partir del disenso, o sea, de la posibilidad de contraste y entendimiento de las distintas posturas, su valoración crítica y la exposición pública de argumentos que permita a los actores sociales llegar a acuerdos racionales, fuera de medidas represoras o de coacción. Desde esta postura, Navarro (2000, p. 134), basándose en el trabajo de Habermas, comenta cómo el disenso se puede dar mediante las siguientes formas:
- Falta de correspondencia con una norma común y reconocida.
- Discusión de la legitimidad de una norma.
- Discusión de la identidad que el hablante se atribuye (la persona se atribuye unas características que el grupo considera que no tiene).
- Crítica de la identidad autoatribuida por el sujeto; en este caso se corresponde a la realidad, o el grupo considera que es real.
Evidentemente, la legitimidad y coherencia estructural y discursiva del disenso es cualitativamente distinta según el caso, siendo necesario desgajar aquí lo convencional y normativo de las cuestiones ligadas a la identidad subjetiva o intersubjetiva en un colectivo, encontrando ésta su sustento en el propio concepto de diferencia como elemento de pluralidad, resistencia, heterogeneidad y testimonio, puesto que el binomio identidad-diferencia cobra su sentido desde la existencia y la presencia del otro o la otra y experiencias de alteridad son las que nos consituyen como seres humanos.
Por ello, lo que nunca podemos olvidar es que la ética tiene un componente ineludible de (co)rresponsabilidad desde la acción y el lenguaje dialógico, ya que es el modo de comprometer a todos en la realización de un mundo mejor, y mejor sobre todo porque se debe construir con la participación real de todos. Por lo tanto, esto nos debe llevar a considerar que no puede haber transformaciones sociales (ni, por consiguiente, educativas) donde la ética no esté presente, así como tampoco podemos hablar de ética sin evitar que tras ello se encuentre un ideal de aspiraciones emancipatorias individuales y colectivas, todo ello dentro de un marco intercultural. En palabras de Bilbeny:
“No es la separación de las culturas lo que constituye a una sociedad multicultural, sino el respeto a la diversidad y la comunicación entre todos los elementos de ésta. Se trata de reconocer las diferencias, al mismo tiempo que todas ellas cooperan, en una causa común, por la inclusión en un conjunto social que las beneficia como tales diferencias. Nos interesa la interculturalidad por ella misma y por sus ventajas. Lo uno, porque nos facilita el marco de la convivencia. Lo otro, porque nos descubre la identidad ajena y a la vez nos hace redescubrir la propia, y ambas son experiencias valiosas en sí mismas. No necesitan justificación. Si pensamos que sí la necesita, no es que nuestra motivación intercultural esté muy baja: es que andamos muy escasos de cultura. El diálogo intercultural es también un diálogo intracultural. Refleja la relación de cada cultura consigo misma” (Bilbeny, 2002, p. 180).
Así, adentrándonos ya en un punto de vista más práctico y metodológico no podemos olvidar que educar en valores y por los derechos humanos debe ser algo más que un eslogan o pancarta, recuperando su vocación transversal en cualquier proceso educativo, ya sea desde el ámbito formal como no formal. Por tanto, deberemos tener presentes una serie de principios o referentes que sean coherentes con nuestra concepción de los valores y cómo trabajarlos pedagógicamente, de manera que supongan unos referentes mediadores útiles de cara a la prevención y resolución de conflictos en el ámbito educativo.
En este sentido, quizás una primera consideración deba estar ceñida al mito de la transmisión de los valores, como si fueran un contenido académico más. Desde esta perspectiva, ampliamente extendida, la educación en valores consiste en explicar qué es la solidaridad o la libertad, poner ejemplos y hacer ejercicios al respecto, en los cuáles se vean las bondades de un comportamiento justo o tolerante. Sin restarle valor ni necesidad a esto, no debemos perder de vista que la educación en valores es mucho más.
De hecho, si estamos de acuerdo en que aquello que da sentido a los valores es su puesta en práctica, será entonces necesario que las niñas y niños, jóvenes o personas adultas que participen en cualquier contexto educativo aprendan de y sobre esos valores desde la propia experiencia de estar configurándose y compartiéndose los mismos en dicho contexto de manera vivencial.
Desde esta óptica deben ser el cuestionamiento reflexivo, la deliberación colectiva y el debate racional las estrategias y hábitos a fomentar en una educación democrática. El papel de la educación en valores aquí no debe circunscribirse a contextualizar y relacionar el mundo experiencial del alumnado con su proceso de aprendizaje a través del diálogo y del consenso, sino que desde ahí debe pasar a la reflexión crítica del mismo desde el conversar, enfrentándonos con las circunstancias de nuestra existencia y nuestro quehacer para así encarar las situaciones vivenciales hacia la necesaria construcción de formas de relación y aprendizaje fundamentadas en la solidaridad y la tolerancia. Por tanto, una educación en valores debe ser reflexiva y dialógica al mismo tiempo que sensible a la existencia de diferentes tipos de comprensión.
Siguiendo nuevamente el pensamiento de Habermas (1987) en su Teoría de la Acción Comunicativa, cabría afirmar que es en la comunicación donde reside toda fundamentación posible de la ética y los valores, porque es a partir del acto comunicativo donde podemos comprender al otro individuo y reconocerlo como otro legítimo, aun cuando no estemos de acuerdo con él. Además, esto también provoca que sea inexcusable relacionar estratégica y metodológicamente la educación en valores con los que parecen a priori sus dos referentes más claros: la reflexión y el diálogo. El primero como prerrequisito de la acción y el segundo como elemento mediador de la misma. Aprender a aprender haciendo de la reflexión crítica y del diálogo instrumentos para la educación en valores y por los derechos humanos parece entonces una pretensión coherente y legítima pedagógica y socialmente.
La reflexión mantiene una relación dialéctica con el saber, en el sentido de que tanto lo antecede como lo necesita. Igualmente, esa relación dialéctica podemos encontrarla entre la reflexión y las emociones, puesto que la primera se encuentra siempre mediatizada por las segundas, a la vez que la reflexión nos permite introducir criterios racionales que complementen lo emocional.
A su vez, profundizando en la cuestión desde una perspectiva más sociopolítica podemos aludir a Kemmis (1999), el cual define la reflexión como un acto político relacionado con la transformación social,
para lo cual, realizando una profunda disección del término en cuestión, establece estas observaciones sobre el mismo, las cuales nos ofrecen indicadores con validez para la educación en valores:
- La reflexión no está biológica o psicológicamente determinada, no es “pensamiento puro”; expresa una orientación a la acción y concierne a las relaciones entre pensamiento y acción en las situaciones históricas reales en las que nos encontramos.
- La reflexión no es un trabajo individual de la mente como tampoco un mecanismo o especulación; presume y prefigura las relaciones sociales.
- La reflexión no es un valor libre o neutral; expresa y sirve a intereses humanos, sociales, culturales y políticos particulares.
- La reflexión no es indiferente o pasiva sobre el orden social, no solamente extiende acuerdos sobre valores sociales; reproduce o transforma activamente las prácticas ideológicas que están en las bases del orden social.
- La reflexión no es un proceso mecánico, no es puramente un ejercicio creativo en la construcción de nuevas ideas; es una práctica que expresa nuestro poder para reconstruir la vida social por la forma en que participamos en la comunicación, la toma de decisiones y la acción social.
Estas características nos otorgan una visión de la reflexión como un proceso histórica y ecológicamente mediatizado y con una naturaleza deliberativa inherente a su propia función, ya sea con referencia a la solución de problemas, a la discusión práctica o al pensamiento especulativo. Por tanto, desde este punto de vista la reflexión es un proceso dialéctico y crítico que está relacionado con cómo las formas y contextos de nuestro pensamiento forman y son formados por las situaciones históricas en las que nos encontremos.
Recordemos que para Habermas el objeto del discurso es la construcción social de significados sobre el mundo en que vivimos, por lo que las conversaciones que tengamos (con otros o con nosotros mismos) hacen que ese mundo esté cambiando. Es desde aquí desde donde Kemmis diferencia la reflexión crítica de la técnica (sólo encaminada a la solución mecanizada de problemas) y la práctica, que estaría relacionada sobre todo con la rectitud moral de las acciones en los contextos. La reflexión crítica, en cambio, permite a las personas descubrir los procesos históricos que han configurado y mediatizan los contextos sociales, así como la ideología subyacente, la cual puede llevar a un pensamiento y una acción distorsionados que la reflexión crítica pretende evitar a partir de sus aspiraciones emancipadoras.
Unido a esto debe encontrarse el diálogo como instrumento pedagógico para la educación en valores, pues si importante es saber reflexionar y hacerlo con una actitud crítica, igualmente lo es el saber abrir y manejar espacios para el diálogo y el encuentro de esas reflexiones de manera que nos lleven a la práctica de los valores en situaciones reales, tanto desde la voluntad de entender al otro como desde la competencia para hacerlo. Es por esto que, “La deliberación es la clave de la aceptación del otro y, aún más, del respeto hacia él. Deliberar no es un puro ‘razonar’. Cuando deliberamos hacemos algo más completo y tangible que estrictamente pensar con criterios lógicos. Aplicamos nuestros conocimientos y tratamos de proceder con lógica, pero sopesamos también nuestras conveniencias, nos dejamos llevar en cierta manera por el sentimiento, y hasta nos valemos de la intuición para anticipar las consecuencias de nuestra decisión” (Bilbeny, 2002, p. 145).
Mas este diálogo debe sustentarse, a la manera habermasiana en el consenso proveniente de la argumentación como criterio de validez, no desde opciones de poder y segregación. Hacer que las personas comprendan y acepten este hecho es fundamental desde la perspectiva de la educación en valores, puesto que en sí mismos “los argumentos son una forma de actuar. Se trata de las posturas ontológicas, no de las teorías lógicas, ni siquiera de teorías de la investigación, sino de las mismas investigaciones. Los escolares, ¿participan como interlocutores, como compañeros pensantes de diálogo? En otro caso, los argumentos con los que se enfrentan, ¿cómo pueden llegar a ser suyos, de manera que los muevan a ellos y puedan emplearlos ellos para mover el mundo?” (Young, 1993, p. 50).
Estas preguntas no se realizan para conseguir una receta que “mágicamente” nos dé respuestas, sino para interrogar nuestra práctica y nuestro contexto de manera que podamos introducir mejoras en ambos y se vivan realmente los valores y derechos humanos, más allá de la teorización vacía sobre los mismos, de manera compartida y colaborativa. Por lo tanto, es en el seno de estas formas de interacción colectivas donde se otorga al alumnado aquellas experiencias que necesitan para comprobar que pueden aprender unos de otros desde el diálogo. Como dice Giroux (1990, p. 82): “A través del diálogo grupal, las normas de cooperación y sociabilidad terminarán desplazando el énfasis tradicional del curriculum oculto en la competitividad y el excesivo individualismo”.
Otra cuestión que amplifica y dota de contenido al diálogo, además de ese principio de argumentación aludido, es el conversar, entendido a la manera maturaniana como un entrelazar el lenguaje y la emoción. En palabras de Bilbeny (2002, p. 148): “El diálogo no se hace sólo con el discurso y el intercambio de razones; casi siempre funciona de verdad cuando intervienen, además –o sobre todo–, la expresión de los gestos y el mantenimiento, más que del diálogo, de la conversación”. Y es que, como dice este autor, la educación occidental se ha centrado más en enseñar a dialogar como competencia de monólogos, pero apenas educando en la conversación, sin cuyo aliento no hay verdadera comunicación. De hecho, no podemos olvidar que en realidad todo diálogo intercultural es necesariamente conversacional.
La educación en valores y por los derechos humanos debe por tanto ser un continuo conversar donde converjan procedimientos dialógicos y reflexivos, los cuales desde una perspectiva práctica se deben concretar en acciones educativas que permitan el desarrollo de la creatividad, el cuestionamiento, la empatía, el uso de la razón, la expresividad, el análisis crítico de lo cotidiano, etc. Todo ello, no desde una óptica disciplinar, encorsetadora ni compartimentalizada, sino interdisciplinar y transversal, porque la educación en valores debe atravesar el curriculum e ir más allá, formar parte de la configuración de los espacios de relaciones y aprendizaje compartido, así como vertebrar el bagaje de conocimientos y emociones de las personas desde la experiencia y su valor pedagógico.
Así, entrando más en consideraciones de orden metodológico, habría que destacar cómo tanto la reflexión como el diálogo constituyen los ejes sobre los que pivotan las principales estrategias metodológicas y técnicas que se utilizan en la educación en valores y por los derechos humanos, en la medida de que ambos hacen confluir las ideas de referente teórico y práctico en torno a su sentido como proceso permanente de (re)construcción experiencial, emocional y cognitiva.
De esta manera, vamos a acudir al siguiente cuadro, basado en el elaborado por Puig Rovira (1998, pp. 172-173) en referencia a recursos para la educación moral, de manera que veamos sintéticamente algunas de las principales estrategias metodológicas, dinámicas y actividades utilizadas para la educación en valores, las cuales pueden desarrollarse, previa contextualización, en cualquier nivel educativo.
| GRUPOS DE ACTIVIDADES |
PRETENSIONES |
DESCRIPCIÓN |
| DILEMAS MORALES |
Favorecer el desarrollo del juicio y la
autonomía moral. |
• Breves historias que encierran conflictos de valor.
• Presentan alternativas enfrentadas.
• Discusión y razonamiento:
argumentación. |
| FRASES INACABADAS |
Facilita la toma de conciencia de los
valores y opciones de cada persona. |
• Completar unas frases según los propios pensamientos.
• Adquirir información sobre uno mismo para conocerse mejor.
• También, listado de preguntas. |
| ROLE-PLAYING |
Facilitar el desarrollo de la
perspectiva social y la empatía. |
• Dramatización de situaciones con conflicto moral.
• La posible solución requiere el diálogo y análisis desde distintas perspectivas. |
| AUTOBIOGRAFÍAS |
Permiten tomar conciencia del
pasado, presente y futuro personales, a la vez que ayudan
a abrirse a los demás. |
• Redacción de textos autobiográficos y comentario en grupo.
• Facilitar apertura, evitar coacción. |
| AUTOESTIMA Y CONOCIMIENTO
DE LOS DEMÁS |
Favorecer un autoconcepto positivo |
• Cada miembro del grupo aporta
información sobre sí mismo; después,
los demás deben asociar los datos con
la persona a la que se refieren.
• El sujeto recibe mensajes positivos
respecto a su persona y los da sobre
otras.
• Se reflexiona sobre lo positivo de sí
mismo. |
| AUTOCONOCIMIENTO
E IDENTIDAD GRUPAL |
Adquirir un mayor y mejor
conocimiento de uno mismo, así
como analizar la identidad grupal
y el sentimiento de pertenencia. |
• Reflexión sobre distintos aspectos y
dimensiones de la vida personal.
• Valoración de prioridades vitales.
• Conciencia de los elementos comunes
del grupo (aficiones, actividades...). |
| JUEGOS COOPERATIVOS |
Promover actitudes de cooperación
y colaboración entre iguales (trabajo
en grupo, respeto...). |
• Situaciones de trabajo en grupo donde
el éxito o el fracaso sea siempre
colectivo.
• Experiencias que permitan cuestionar
las formas de relación entre los
participantes. |
| RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |
Aprender a plantearse situaciones
problemáticas de forma positiva, no
huyendo del conflicto, sino
promoviendo recursos para su
gestión adecuada. |
• Resolución cooperativa de conflictos:
orientar el problema, definirlo, idear
alternativas, valorarlas, aplicar la
solución, evaluar las consecuencias.
• Potenciación las facultades de
mediación y diálogo. |
| COMUNICACIÓN |
Desarrollar capacidades para
intercambiar ideas y sentimientos |
• Claridad para exponer una idea.
• Habilidades para el diálogo.
• Análisis de medios de comunicación.
• Capacidad de argumentación. |
| CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL |
Asimilar el significado correcto y el uso de palabras con relevancia para la educación en valores. |
• Conceptos referidos a valores
universalmente aceptados.
• No sólo información, sino recuperación
o reconstrucción de significados. |
| COMPRENSIÓN CRÍTICA |
Facilitar la contextualización del juicio moral y el debate ético en torno a valores. |
• Entrar en diálogo con los personajes de
una situación y dejar aflorar los
sentimientos que se provocan.
• Generar posicionamientos con criterio
propio o socialmente inducido que
cuestionen las formas de actuar. |
| AUTORREGULACIÓN |
Desarrollar las capacidades que
permiten dirigir la propia conducta
según criterios personales. |
• Establecer criterios de actuación.
• Realizar el plan previsto.
• Evaluar y volver a plantear desde ahí. |
Esta clase de actividades, además de su valor en relación con el fomento de la reflexión y el diálogo, nos permiten el desarrollo de una serie de capacidades vinculadas a la educación ética, tales como la empatía, el autoconocimiento, la competencia dialógica, la toma de conciencia, la autorregulación, la comprensión crítica y la autonomía moral, entre otras.
La idea, en definitiva, es conectar la ética con la vida, pues sólo tiene sentido hablar de valores y su educación desde ahí, como ocurre con los conocimientos, ya sean más académicos o no formales, lo cual podrá conseguir que en la práctica se conviertan en estrategias mediadoras efectivas para la prevención y resolución de conflictos educativos. En una sociedad como la nuestra, si cabe, cobra un mayor significado, porque aquello que consigamos como colectivo no lo será por el desarrollo económico o tecnológico, sino porque éstos no se desvinculen de los principios éticos que, en última instancia, son aquellos a través de los cuales nos hacemos seres humanos.
Bibliografía:
• BILBENY, N. (1997): La revolución en la ética. Hábitos y creencias en la sociedad digital. Barcelona, Anagrama.
• -(2002): Por una causa común. Ética para la diversidad. Barcelona, Gedisa.
• CORTINA, A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid, Alianza.
• FERRAJOLI, L. (1999): Derechos y garantías: la ley del más débil. Madrid, Trotta.
• GIMENO SACRISTÁN, J. (2001): Educar y convivir en la cultura global. Madrid, Morata.
• GIROUX, H. (1990): Los profesores como intelectuales . Barcelona, Paidós.
• HABERMAS, J. (1987): Teoría de la Acción Comunicativa, vols. I y II. Madrid, Taurus.
• -(1999): La inclusión del otro. Barcelona, Paidós.
• KEMMIS, S. (1999): “La investigación-acción y la política de la reflexión”, en ANGULO, BARQUÍN y PÉREZ GÓMEZ: “Desarrollo profesional del docente”. Madrid, Akal.
• MATURANA H. (1994): El sentido de lo humano. Santiago de Chile, Dolmen.
• MÉLICH, J. C., y otros (eds.) (2001): Responder del otro. Reflexiones y experiencias para educar en valores éticos. Madrid, Síntesis.
• NAVARRO, G. (2000): El diálogo. Procedimiento para la educación en valores. Bilbao, Descleé de Brouwer.
• PUIG ROVIRA, J. M. (1998): La educación moral en la escuela: teoría y práctica. Barcelona, Edebé.
• VILA MERINO, E. S. (2005): Ética, interculturalidad y educación democrática. Hacia una pedagogía de la alteridad. Huelva, Hergué. • YOUNG, R. (1993): Teoría crítica de la educación y discurso en el aula. Barcelona, Paidós.
Fuente: www.rieoei.org