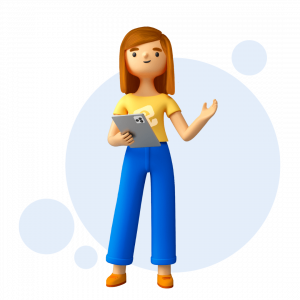Convivencia Educativa
Los problemas de la convivencia: desmotivación, conflictividad y violencia escolar

Escrito por: Blanca Arroyo Jiménez / Francisco José Ballesteros Martín / Felipe Díaz Pardo / Feliciano Hernández Sánchez y María del Ángel Muñoz Muñoz
La escuela, además de un escenario de instrucción debe formar la personalidad individual y social de sus protagonistas y agentes. Debe prevenir conflictos, tarea de carácter interdisciplinar en la que estarían involucradas todas las instituciones de protección social. El éxito escolar, el reconocimiento del esfuerzo del estudiante constituye un medio para lograr la motivación y evitar la conflictividad. El fracaso académico alimenta la sensación de fracaso general que conduce al rechazo de las tareas, al aburrimiento ante las iniciativas del profesorado o a la clara disruptividad. En los últimos años y como consecuencia de la visibilidad de los conflictos internos y externos se va comprendiendo que la vida en común necesita unas normas, una regulación a la que es imprescindible dedicar tiempo, trabajo profesional y atención social.
Introducción
En una sociedad como la actual sometida a cambios tecnológicos tan acelerados, es difícil saber cuáles van a ser las necesidades inmediatas para mañana, al igual que decidir dónde hay que poner el listón de aspiraciones de calidad de vida. Lo que sucede en el ámbito de las sociedades desarrolladas es que, a mayor estado de bienestar, más conciencia social referida a la mejora de la vida se produce.
Sin embargo, cosa distinta les ocurre a los que viven en las regiones pobres y muy pobres, en las que la aspiración justa suele ser la búsqueda de un mínimo que permita ir resolviendo las necesidades básicas, sin lo cual no es posible hablar de¡ cumplimiento, aunque sea mínimo, de los derechos humanos.
El desigual reparto de la riqueza y los niveles de desarrollo tan extremadamente diferentes entre regiones y países que, por otro lado, están tan comunicados entre sí mediante sofisticados sistemas técnicos de distribución de la información, hace que sea muy complicado afirmar que lo que es bueno para un lugar no sea claramente insuficiente para otro; o que lo que resulta imprescindible en una zona, en otra no es más que algo que se desprecia por poco relevante y generalizado. Sin embargo, en todas las comunidades, sea la que sea su cultura, las personas honestas tienen una aspiración común: la búsqueda de la paz, la eliminación definitiva de la guerra y la violencia; y la lucha diaria por mejorar la calidad de la vida propia y de los que nos rodean.
Esta aspiración adquiere distintos formatos según la formulemos en un contexto cultural, económico o social, pero, en general, discurre sobre la base de la necesidad de mejorar la calidad de la vida actual. Un concepto, este último, que tiene que ver con un conjunto muy amplio de factores, algunos de los cuales no dependen directamente de las personas que se ven afectadas por éstos. Por ejemplo, la base económica, compleja en sí misma en este mundo globalizado en el que vivimos, no depende, casi nunca, de aquellos que desean mejorar. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, si no nuestros discursos y nuestras prácticas pueden pecar de ingenuas cuando estemos interviniendo en el contexto escolar para mejorar la calidad de vida de quienes allí conviven.
El factor humano, el núcleo de la calidad de la vida
La calidad de la vida y la aspiración a su mejora debería interpretarse como un proceso en el que, aunque haya factores difíciles de modificar, existen otros a los que sí podemos acceder. Afortunadamente, ni la cultura ni la sociedad son realidades fijas; son, por el contrario, realidades en continuo cambio, a las cuales el individuo debería sentir que tiene libre acceso, es decir, debería sentir que puede ir cambiando con su esfuerzo individual y colectivo. Es importante este punto porque, cuando hablamos de mejora de la calidad de vida a través de la educación en su sentido más amplio, conviene saber que al mismo tiempo estamos intentando progresar en libertad y autonomía y que, aunque no todo depende directamente de nuestros esfuerzos, una parte sustantiva es posible cambiarla. Así pues, aunque no todo pueda controlarse, algunos de los factores que importan son, si no controlables, sí modificables. Tal es el caso del importante factor humano, presente en todos los sistemas de vida.
El factor humano parece una generalidad excesiva. No obstante, si se evidencia dicho factor como un elemento de comunidades de convivencia y de relaciones sociales, la cosa es más sencilla de entender. Efectivamente, la vida es siempre una vida social y ésta está compuesta por las diferentes redes de relaciones interpersonales que se levantan en los escenarios ordinarios en los que nos toca vivir. Las condiciones de vida y la actividad conjunta o dependiente de unos respecto de los otros nos proporcionan un entramado de relaciones en las que encontramos tanto el origen de algunos de nuestros problemas como la posibilidad de salir de ellos y mejorar nuestras propias condiciones. Nadie progresa en el vacío social; nadie puede salir por sí mismo y en soledad de dificultades que, con frecuencia, no se han generado tampoco en el retiro. En este sentido, adoptar una posición teórica comunitaria no es un privilegio sofisticado, es arrancar de una base, la de la necesidad de progreso y mejora de la vida, en todos los escenarios, tratando de mejorar lo que, por ser parte de nuestra identidad personal y colectiva, siempre es un recurso del que dispondremos.
Aprender a hacer un análisis comunitario de las dificultades que nos aquejan, además de evitar el desánimo y la culpa -con frecuencia paralizadores y poco funcionales- nos coloca en una buena posición para mejorar, ya que aprenderemos a vernos a nosotros mismos y a los demás como potencial de transformación y mejora. Análisis individualistas, fuertemente psicologicistas, economicistas o abstractamente políticos, con ser a veces necesarios, no siempre nos permiten visualizar recursos e instrumentos de cambio.
Redes sociales, convivencia y calidad educativa
La acción conjunta, que cuando es compleja y culturalmente organizada se convierte en una verdadera actividad, proporciona sentido personal y significado social a lo que cada uno hace, dice, piensa y expresa. La comunicación con los otros va estableciendo el discurso propio y compartido que nos aporta poco a poco ciertas señales de nuestra identidad social. Finalmente, los conocimientos, emociones y sentimientos que compartimos con los demás nos permiten ir alimentando el proceso de desarrollo y los aprendizajes que la vida nos ofrece. Cabe considerar el aprendizaje y el desarrollo no como procesos muy concretos y reglamentados, sino como elementos de la trayectoria vital de las personas cuando aspiran a la mejora de sus condiciones de vida y, de una u otra forma, a la búsqueda de un lógico bienestar y una cierta felicidad.
Considerando de esta forma tan amplia los procesos de desarrollo y aprendizaje, la educación puede ser visualizada como los sistemas más o menos formales de los que nos dotamos para lograr el posible perfeccionamiento de nosotros mismos y de nuestras condiciones de vida. Pues bien, y volviendo al principio, la educación es, en gran medida, un proceso que acontece en los ámbitos de actividad y comunicación en los que vivimos. Ámbitos en los que, además de¡ escenario más o menos fijo compuesto por las condiciones que nos vienen dadas -condiciones cuyos factores económicos, culturales y políticos no siempre controlamos- también están presentes, de forma permanente, las redes de relaciones interpersonales que componen el tejido humano en el que vivimos, a las que sí podríamos acceder de forma más objetiva. Son los sistemas de relaciones entre las personas, el núcleo básico de la convivencia, del que en gran medida dependemos y al que sí tenemos acceso, a poco que seamos conscientes de cómo son y cómo podrían mejorarse.
La forma en que gestionamos nuestra relación en común, en que nos dirigimos a los otros y permitimos que los otros se dirijan a nosotros, en que tratamos de imponer nuestro criterio o descubrimos el criterio ajeno; las expectativas que provocamos en los demás y las que nos hacemos de cómo los demás se comportarán o nos tratarán, etc. constituirá un factor importante en nuestros proyectos de aprendizaje y mejora.
Esto es posible porque todas las relaciones interpersonales tienen, además de componentes que nos son ajenos y que no siempre conocemos ni dominamos, un componente interpsicológico, es decir, están compuestas por los sistemas de comunicación, poder, actividad, conocimientos y afectos compartidos que permitirán el entendimiento positivo -y, por tanto, el progreso en la percepción de satisfacción personal-, o que, por el contrario, serán foco de desencuentros, conflictos y problemas que afectarán a nuestra vida personal -dificultando el progreso y la aspiración de bienestar y felicidad-.
Las relaciones interpersonales no son un elemento estrictamente objetivo, aunque sea un elemento real y constatable de nuestra vida; nuestras relaciones interpersonales se ven permanentemente supeditadas por sentimientos y emociones que afectan a nuestra identidad subjetiva. Así, se ha repetido hasta la saciedad que un componente tan importante como es el de la autoestima requiere una continua alimentación del afecto positivo y la valoración de los que nos rodean.
No somos sujetos cerrados, sino en continuo contacto con los otros. Igualmente, poseemos y manipulamos, a veces sin verdadera conciencia de ello, parte de la identidad social de aquellos con los que convivimos. Ser miembro de un pequeño grupo o de un colectivo nos aporta rasgos y condiciones que debemos aprender a integrar como una zona abierta de nosotros mismos que, precisamente porque no nos pertenece del todo, hay que aprender a cuidar. Ser miembro de una red social bien articulada nos garantiza el estímulo necesario para enfrentarnos a tareas difíciles de ejecutar en soledad, pero también nos coloca ante la necesidad complementaria de cuidar la red, ya que los problemas que la afecten terminarán afectándonos personalmente. A su vez, estas relaciones, tanto por la propia naturaleza psicológica de los seres humanos como porque las necesidades individuales y los estilos propios de ser y estar son muy diversos, nunca son ni simples ni estáticas. Conflictos de todo orden, problemas coyunturales o estructurales, tensiones, malos entendidos, pasiones poco reflexivas, amores y odios, así como amistades y altruismos son la salsa misma donde se cuece la vida social interpersonal. La forma en que interpretamos los conflictos y problemas que necesariamente van a surgir en nuestra vida social será uno de los factores más importantes para ir avanzando con buenas o con malas relaciones sociales.
Las buenas y las malas relaciones interpersonales no son entes abstractos, sino procesos concretos en los que nos vemos envueltos dadas las formas de comunicarnos con los demás que seamos capaces de activar y mantener. En este sentido, es importante no olvidar que la vida en común tampoco sucede en el vacío, sino en escenarios concretos. Así, acción conjunta, comunicación y vida afectiva son tres elementos que atraviesan los eventos de la vida de cada uno, en los escenarios físicos y simbólicos en los que nos va tocando vivir.
Sin embargo, resulta infrecuente encontrar, en el ámbito de las instituciones educativas -léase la familia, la escuela y las instituciones sociales que tienen alguna función de ayuda o apoyo social-, un discurso expreso sobre hasta qué punto la calidad de la vida es un factor decisivo en el logro de otras calidades como la educativa. Por el contrario, no ocurre esto en ámbitos como el de protección sanitaria o social. En contextos de salud y de desarrollo social, menos especializados en la instrucción y más abiertos al modelo de análisis comunitario que el que ha seguido hasta ahora la educación formal, se va estableciendo la búsqueda del bienestar más con parámetros de mejora de la vida de relación interpersonal que de intervención directa.
Dado que la escuela es, además de un escenario de instrucción, un ámbito de convivencia, cada vez más hay que entender que sus efectos no deben ceñirse a saberes concretos, que también, sino que hay que visualizar sus efectos en la formación general de la personalidad individual y social de sus protagonistas y agentes. Como veremos más adelante, estamos pensando en los escolares, pero no dejamos de pensar en la trayectoria profesional de los docentes que también queda afectada por una alta o baja calidad del sistema de convivencia que las escuelas establecen. Aprender a convivir es un seguro de habilidades sociales para el presente y para el futuro. Es, por tanto, un indicador de bienestar social. A su vez, visto desde su lado negativo, el efecto de riesgo que supone la permanencia, por tiempo prolongado, en escenarios y sistemas de convivencia muy conflictivos, cuando no claramente violentos, aumenta de forma importante otros riesgos sociales, como la tendencia al consumo de productos nocivos para la salud, hábitos de consumo de tabaco y alcohol, etc.
El abordaje de la prevención de los conflictos que cursan con violencia debe ser interdisciplinar. Tanto los servicios de salud mental como las instituciones de protección social y los centros de educación formal deberían involucrarse en la prevención. Todo plan de acción debe ser global y coordinado: desde las instituciones de salud hasta las instituciones educativas, pasando por las de protección y solidaridad. La formación del profesorado a todos los niveles es fundamental, para que la prevención se incluya en los planes educativos ya desde el currículo. Interdisciplinar significa que cuando el asunto es tan importante y sus posibles efectos sobre la población tan serios o graves -por ejemplo, que un elevado grado de conflictividad social pueda ser caldo de cultivo de fenómenos de violencia-, ningún grupo profesional o de poder debe atribuirse el control total sobre su análisis y sus métodos de trabajo. Nada ha hecho más daño a la escuela que su aislamiento de la marcha general de los mejores valores sociales, como son la sensibilidad para el cambio, la atención a las capas más desfavorecidas de la población, el protagonismo en programas de ayuda a otros, etc. La escuela no puede estar aislada, aunque necesite, en gran medida, un espacio propio y unas condiciones específicas. La escuela tiene que estar abierta a la ayuda que le viene de fuera desde otros organismos sociales y solidarios.
Global, significa aquí que hay que considerar que todos los sistemas, agentes, recursos y protagonistas deben ser considerados importantes, tanto a la hora del estudio del fenómeno como, sobre todo, a la hora de las propuestas de intervención. En este sentido, hay que considerar que la escuela no es un coto cerrado que pertenece exclusivamente a los docentes y a los escolares; desde las familias hasta las entidades sociales que rodean los escenarios educativos tienen responsabilidad en los fenómenos y deben ser llamadas para buscar la solidaridad y el apoyo que la escuela necesita para resolver sus conflictos.
Finalmente, es necesario tener presente que nada puede hacerse sin contar con la clara conciencia profesional de los docentes, sus deseos de actuar y su entusiasmo por cambiar las cosas. Para ello es necesario que el profesorado se sienta apoyado por la sociedad, ayudado en sus tareas y con recursos suficientes para actuar en planes innovadores y de progreso.
La desmotivación para el estudio y la conflictividad escolar
Desgraciadamente, la investigación (Defensor del Pueblo, 2000) nos muestra que una cosa es lo que preocupa más al profesorado y, a veces, otra distinta, el origen de fenómenos que cursan con un formato de conflictividad y que tienen causas muy diversas. Así, en la falta de motivación para el estudio y las tareas escolares, visualizado como uno de los problemas actuales de los centros escolares, especialmente los de secundaria, podemos ver que se esconden procesos algo más complejos que se hacen menos presentes como explicación. Analicemos uno de ellos, el problema de la desmotivación de los estudiantes, como causa de la conflictividad escolar, considerando que en otras ocasiones la falta de motivación también puede visualizarse como problemas de conflictividad escolar, es decir, en sentido contrario al anterior.
La motivación para el estudio y la asunción de normas son actitudes sociales que hunden sus raíces en procesos psicológicos nada fáciles de explicar, porque a su vez éstos se apoyan en otros procesos de los que la cultura escolar no ha sido, tradicionalmente, muy consciente. Atender a las explicaciones del profesor, tratar de comprender contenidos académicos que están casi siempre por encima de lo que la atención de¡ alumnado puede captar sin esfuerzo, estudiar y resolver conflictos cognitivos requiere un esfuerzo intelectual que significa dominar, al mismo tiempo, muchas cosas.
La motivación para el esfuerzo intelectual es siempre una motivación intrínseca que se genera en el entusiasmo y las actitudes positivas cuando se visualiza que el esfuerzo que hay que realizar tendrá una recompensa, logrará el éxito. Hay que sentirse mínimamente estimado y valorado para poder percibir que el beneficio del estudio, siempre a largo plazo, será algo que redundará en una mejora de la propia identidad personal. Así pues, dado que los beneficios directos no siempre pueden visualizarse, muchos escolares que no reciben apoyo externo de sus familias o sus profesores no pueden encontrar esa motivación interna que se requiere. La motivación para el estudio brota como consecuencia del éxito previo. Sin embargo, el sistema de trabajo escolar, particularmente sesgado hacia los resultados directos, deja a algunos chicos y chicas -y a veces a muchos- al margen del fluir de la estima académica y del beneficio directo del éxito escolar, que es lo que alimenta la estima propia.
La estima académica supone el reconocimiento social de que el esfuerzo del estudiante en su trabajo ha sido valorado de forma positiva por la sociedad a través de buenas calificaciones, lo que incluye una suerte de mensaje simbólico de que todo va bien y que se están cumpliendo las expectativas que se han depositado en él. Contrariamente, el fracaso académico alimenta la sensación de fracaso general e implica una bajada de la autoestima personal, condiciones éstas en las que la motivación interna falla y el desánimo cunde.
Muchos chicos y chicas que no encuentran en las actividades y tareas escolares sentido práctico, y que tampoco disponen de la paciencia y del necesario control de su propio proyecto vital como para demorar la recompensa, entran en un proceso de rechazo de las tareas, de aburrimiento ante las iniciativas del profesorado o de clara disruptividad. Se trata de un tipo de actitudes de rechazo de los valores escolares que no tienen siempre las mismas causas, pero que se presentan ante el profesorado como un desánimo y una falta de aceptación de sus propuestas; y ante los escolares, como causa suficiente de expresión de su desánimo y su confusión, origen de fenómenos de disruptividad, rebeldía injustificada, falta de atención y de respeto, cuando no de conflictividad difusa y permanente rechazo de estilo de relaciones que se establece.
Muchos de los conflictos interpersonales de los docentes con sus estudiantes tienen un origen en el malentendido sobre expectativas de rendimiento académico, formas de presentación de las actividades, evaluaciones interpretadas erróneamente, cuando no directamente en el desprecio de los unos hacia los otros dados sus respectivos roles en el proceso instructivo.
Todo ello no significa que la escuela deba dejar de evaluar y proporcionar a cada estudiante la valoración que merece su esfuerzo; por el contrario, significa que esta operación hay que hacerla con exquisito respeto al esfuerzo que el estudiante realiza, haciéndole ver qué cosas va haciendo bien y en qué tiene que cambiar y, sobre todo, informarle de los recursos e instrumentos de los que dispone para que mejore su rendimiento sin que se devalúe su estima personal.
Es difícil no estar de acuerdo con los docentes cuando se quejan de la falta de motivación e interés de un conjunto, a veces muy numeroso, de chicos y chicas que adoptan una actitud pasiva y poco interesada ante el trabajo escolar. De hecho, éste es uno de los problemas más frecuentes con los que tienen que enfrentarse como profesionales. Sin embargo, es paradójica la escasa conciencia que con frecuencia se tiene sobre la relación entre la desmotivación estudiantil y los sistemas de actividad académica. Es como si fuera difícil reconocer, por un lado, que el aprendizaje es una actividad muy dura que exige niveles de concentración altos y condiciones psicológicas idóneas y, por otro, que la enseñanza, igualmente, es una tarea complicada que debe planificarse de forma amena, interesante, variada y atrayente.
No se trata, pues, de responsabilizar a uno u otro polo del sistema relacional profesorado- alumnado- currículo; se trata de comprender que estamos ante un proceso muy complejo, cuyas variables no sólo hay que conocer sino manipular de forma inteligente y creativa. Es fácil culpar al estudiante que no estudia, tan fácil como culpar de incompetente al profesional de la enseñanza; lo difícil, pero necesario, es no culpar a nadie y poner manos a la obra para eliminar la desmotivación y los conflictos que ésta conlleva.
Aunque la motivación para el estudio y las actividades escolares no pueden ser por sí mismas, o no deberían ser, factores desencadenantes de conflictos sociales, ya que más que problemas son asuntos de competencia y complejidad profesional, lo cierto es que muchos problemas de conflictividad incluyen la cuestión de la motivación.
Las iniciativas de mejora de la convivencia, cuando tienen éxito, ven mejoradas las actitudes, pero no necesariamente incrementada la motivación de logro académico de los escolares que previamente no la tenían. En la cultura escolar, muchos procesos están articulados, pero no tanto como para que la actuación en un ámbito redunde en efectos directos en todos ellos. Con esto queremos decir que no se puede esperar de los programas de mejora de la convivencia el milagro de que resuelvan el déficit en la planificación y el desarrollo de la instrucción y, por tanto, en el éxito académico de quienes no tienen interés por las actividades escolares o no son suficientemente estimulados para ello.
En síntesis, aunque la falta de motivación del alumnado para asumir el esfuerzo intelectual que la vida académica exige no tendría por qué ser más problemático que otros asuntos difíciles de la enseñanza y el aprendizaje, termina siendo un problema de relaciones porque crea un perverso sistema de culpabilidades no reconocidas, no asumidas y no eliminadas. Consideraremos, pues, a la falta o el deterioro de la motivación como uno de los factores que incide, negativamente, en el clima social del centro y que agudiza los problemas de malas relaciones en todos los sentidos, pero especialmente en la relación entre el profesorado y el alumnado.
La disciplina escolar y la conflictividad
La disciplina se refiere al sistema de normas que una organización se proporciona a sí misma y a la obligatoriedad o no de que cada miembro del grupo social cumpla con unas convenciones que, para que sean asumibles, deben haber sido democráticamente elaboradas y revisadas críticamente por todos los miembros de la comunidad. ¿Sucede esto con las normas disciplinares de la escuela? No siempre y no en todos sus aspectos, ni en todos los centros. Con más frecuencia de la que reconocemos, los escolares no han participado en la elaboración de los códigos de conducta de la escuela, ni en los sistemas de agrupamiento, ni en el diseño de actividades; tampoco son conocedores de los problemas funcionales que el cumplimiento de las normas conlleva, y no se les ha mostrado el camino razonable y democrático para resolver los conflictos que la dinámica de la convivencia produce.
Se trata de una forma de ejercicio del poder que, al no ser democrático, provoca disfunciones en el reconocimiento de la identidad social de los que participan en él. Si lo que está bien y está mal, lo que se puede o no se puede hacer, no ha podido ser discutido es difícil asumirlo como propio. Cuando los escolares se sienten sujetos pasivos en asuntos que les afectan, no se identifican con el esfuerzo que hay que realizar para cumplir unas normas que ven como ajenas.
De esta manera, la elaboración de las normas y convenciones que hay que asumir, y que constituyen la base de la disciplina escolar, se convierte en un problema que genera una conflictividad difícil de definir, pero muy bien percibida como un deterioro de la convivencia. Los docentes sienten que sin un mínimo orden y aceptación de ciertas normas no es posible trabajar, mientras que los escolares, al no ser partícipes en la elaboración de las reglas y convenciones, no reconocen como propias las obligaciones y responsabilidades que les toca asumir.
Así pues, la comprensión de la naturaleza del entramado social que compone el ecosistema humano escolar no es fácil; requiere aprender a describir y analizar las estructuras de participación y las dinámicas de poder, comunicación, sentimientos, emociones y valores que despliega en el día a día de la convivencia escolar.
Comprender que no todos los problemas tienen un fondo idéntico, pero que muchos de ellos se cruzan y se alimentan entre sí, nos permite adoptar una posición pluricausal sin que ello signifique confusión. Comprender que la conflictividad se deriva de la desmotivación hacia la tarea, la ausencia de normas claras y democráticamente elaboradas es ya avanzar; pero, sin duda, hay también que analizar otros fenómenos que acontecen en la convivencia escolar y que pueden ir más allá de la conflictividad inespecífica que hasta ahora hemos descrito.
La conflictividad y el riesgo de violencia escolar
Dicho lo anterior, cabe centrarse ahora en uno de los fenómenos más serios que pueden aparecer en el centro escolar cuando no se planifica y atiende la convivencia, no se abordan los conflictos de forma dialogada y democrática o se desconocen las claves ocultas que, a veces, encierra el microsistema de relaciones interpersonales de los escolares entre sí.
En ocasiones, por distintas razones, el sistema de relaciones de los iguales se configura con una cierta estabilidad microcultural, bajo un esquema de dominio-sumisión que incluye convenciones moralmente pervertidas e injustas, en las que el poder de unos y la obligación de obedecer de otros se constituyen como esquemas rígidos de pautas que hay que seguir.
Protegidas por el aislamiento, estas rígidas pautas de poder y control adoptan formas variadas, pero en su conjunto se caracterizan porque en ellas una persona es dominante y otra es dominada; una controla y otra es controlada; una ejerce un poder, más o menos abusivo, y la otra debe someterse a unas normas que no comparte, en las que no ha participado y que claramente le perjudican. Se trata del problema del abuso o la prepotencia social; un tipo de vinculación interpersonal claramente perverso que es frecuente en instituciones cerradas que se dotan de disciplinas muy rígidas y de modelos generales de actitudes sociales basados en el ejercicio injusto del poder.
Es ésta la forma más grave de conflictividad que, sin embargo, y afortunadamente, sólo afecta a un número reducido de escolares (Ortega y Mora-Merchán, 2000).
Esta relación asfixiante entre los iguales puede terminar conduciendo, en poco tiempo, hacia una relación de violencia y maltrato sostenido. Se trata de un tipo de red social caracterizado en su foco central por la díada agresor-víctima, pero rodeado por un conjunto de roles complementarios que hacen de éste un fenómeno complejo de naturaleza sociocultural y con efectos perversos para todos los que en él participan.
Son víctimas, agresores y espectadores más o menos activos, ya que unos animan al agresor o agresores, otros tratan de ayudar a la víctima, no siempre con éxito, y otros, finalmente, se inhiben en una suerte de perplejidad moral que, a la larga, causa daño al desarrollo y al aprendizaje de valores de sociabilidad y actitudes morales necesarias.
El chico o la chica que es prepotente con el compañero o compañera que encuentra más débil o con menos capacidad de respuesta a sus agresiones se justifica acusando de provocación a la víctima, o afirmando que se trata de una broma. Este chico o chica busca la complicidad de otros y, en ocasiones, consigue la tolerancia de los adultos mediante la minimización de la intencionalidad de herir. Pero no debemos olvidar que el que agrede impunemente a otro, el que abusa de sus iguales actuando al margen del respeto a las normas de convivencia, se socializa con una conciencia de clandestinidad que afecta gravemente a su desarrollo social y personal; se va convirtiendo poco a poco en una persona que cree que las normas están para saltárselas y que no cumplirlas puede llegar a proporcionar un cierto prestigio social. Todo ello resulta dañino para su autoimagen y su valoración moral; así se va deteriorando su desarrollo moral y aumentando el riesgo de acercamiento a la precriminalidad, si no encuentra a tiempo elementos educativos de corrección que reconduzcan su comportamiento antisocial. Algunas víctimas del maltrato de sus iguales, cuando se perciben sin recursos para salir de esa situación, terminan aprendiendo -también se aprende lo malo- que la única forma de sobrevivir es la de convertirse, a su vez, en violentos y desarrollar actitudes maltratadoras hacia otros. Los violentos, ante la indefensión de la víctima y la pasividad de los espectadores, refuerzan sus actitudes abusivas y transfieren estos comportamientos a otras situaciones sociales. El problema se agrava y adquiere una dimensión incontrolable, apareciendo la falsa creencia de la inevitabilidad de la violencia, que desde una posición teórica rigurosa debemos negar.
Por otro lado, la escasez de habilidades sociales de la víctima o la brutalidad de los agresores son responsables de que algunos escolares permanezcan en una situación social que termina siendo devastadora para ambos, pero también tremendamente negativa para los espectadores. Los espectadores valoran el problema como mucho más grave y frecuente de lo que los propios afectados consideran, lo que nos hace pensar que esta dañina relación social provoca escándalo y miedo en los chicos y chicas que están en mejor disposición psicológica para escapar de ella.
Aprender que la vida social funciona con la ley del más fuerte puede ser muy peligroso, tanto para los que se colocan en el lugar del fuerte como para los que no saben cómo salir del papel de débil que la estructura de la relación le asigna, especialmente si esto ocurre cuando se está construyendo la personalidad social, que es una de las finalidades de la escolaridad obligatoria.
Trabajar la convivencia para prevenir la conflictividad y la violencia
Algunas investigaciones (Ortega, 1997 y Del Rey y Ortega, 2001), consideran que la intervención debe estar ligada a la investigación y a la observación crítica del proceso. Dado que éste es un problema complejo, se impone, en primer lugar, una reflexión teórica desde la cual pueda ser interpretado y a partir de la cual puedan identificarse sus factores, sus formas y, así, llegar a elaborar hipótesis sobre sus causas y sus consecuencias; en segundo lugar, se impone el establecimiento de programas educativos escolares de carácter preventivo que eviten la aparición de problemas de violencia. Existen tres fenómenos que hay que interpretar de forma distinta aunque estén interrelacionados:
1. Las malas relaciones o los problemas de convivencia.
2. Los conflictos interpersonales.
3. La violencia escolar.
Esta forma de manifestar la conflictividad escolar y el riesgo de la aparición de fenómenos de violencia permite una lectura que estimula la búsqueda de estrategias de intervención acorde con lo que en cada centro se considere el problema principal, sabiendo que la actuación en cualquiera de los niveles señalados puede tener un efecto positivo y secundario en los otros; pero focalizando la atención en lo que se valore como más importante y urgente.
¿Enseñar o educar?
A lo largo de un curso académico, equipo docente y alumnado comparten muchas horas, muchas actividades y complejos procesos destinados formalmente al progreso intelectual de los escolares y al desarrollo profesional de los docentes. La inmensa mayoría de las actividades y tareas tienen un formato y se derivan de objetivos cognitivos. Sin embargo, las grandes finalidades educativas se refieren a la formación de la personalidad social y moral de los escolares. Es evidente que algo hay que volver a pensar en este sentido: si lo que buscamos es sólo el rendimiento académico y no prestamos atención al desarrollo social, no tenemos razones para quejarnos de la escasa riqueza o incluso de la pobreza del comportamiento y de las actitudes de los alumnos y alumnas. Esto se reconoce desde muchos sectores profesionales de múltiples formas. Una de ellas suele expresarse en términos de preocupación por la escasa atención a la dimensión humana, o humanística, de la educación. La dimensión más humana de la educación ha estado olvidada durante los últimos decenios, posiblemente porque se ha tratado de ser particularmente respetuosos con la libertad de cada cual a la hora de elegir actitudes y valores. Huyendo de ser excesivamente normativos, quizás nos descubrimos ahora huérfanos de criterios claros sobre la necesidad de regular nuestros propios sistemas de relaciones y de vida en común. La ausencia de comprensión del papel de las normas, democráticamente elaboradas y establecidas, produce sensación de confusión, inseguridad y, a veces, miedo a no saber hasta dónde ir en el control propio y ajeno de todo aquello que, evidentemente, observamos como mejorable o malo.
Pero, poco a poco, especialmente en estos últimos años, y seguramente como consecuencia de la visibilidad de los conflictos internos y externos en el sistema educativo, parece que se va abriendo paso a una más clara conciencia de que hay que aceptar que la vida en común necesita una regulación para la que es imprescindible dedicar tiempo y espacio real, además de trabajo profesional y atención social.
Sin ser conscientes de que la escasa atención prestada al clima social, en su sentido más amplio, tiene efectos negativos tanto en el desarrollo social como en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no se puede avanzar en la comprensión de la naturaleza y los problemas de la convivencia. Es imposible enseñar a los alumnos y alumnas sin que ellos quieran y pongan interés en conseguirlo, porque aprender no es tarea fácil, sino que requiere un esfuerzo para el cual hay que disponer de un cierto nivel de entusiasmo y de buenos motivos. Pero, para que los estudiantes estén motivados e inviertan entusiasmo en la tarea, es necesario que el centro; es decir, el profesorado y el propio sistema de actividades y tareas, les haga comprender que sus necesidades son tenidas en cuenta, sus actitudes observadas y respetadas cuando no sean perniciosas, sus deseos aceptados cuando sean respetables y sus preocupaciones y problemas considerados como propios.
Alguien podría replicar estas afirmaciones argumentando que a la escuela se viene a aprender, cosa no solo cierta sino básica; pero no debemos olvidar que el aprendizaje y la enseñanza se producen en un escenario institucional regulado por convenciones y reglas sociales que señalan cuáles son los papeles que cada uno tiene que desarrollar. Ser profesor o profesora, como ser alumno o alumna, es algo más que ser uno mismo o una misma; es desempeñar un papel en el marco de una institución que tiene una función social muy clara, pero no tan fácil de abordar: el progreso y desarrollo del alumnado, siguiendo las directrices marcadas por la sociedad. Comprender y practicar diariamente las directrices marcadas desde fuera no resulta fácil a profesores y alumnos, que deben enfrentar su tarea en escenarios poblados de más responsabilidades y obligaciones que de ayudas y comprensión.
De este modo, parece claro que se trata de que el profesorado comprenda y asuma que hay que realizar un trabajo diario que se presenta como obligaciones para el alumnado, bajo la asunción implícita de que dicha actividad y esfuerzo son buenos, o lo serán, para su futuro. Sin embargo, éstos no siempre tienen claro el interés sobre lo que hay que aprender y por lo que hay que esforzarse. Debido a ello, las relaciones interpersonales entre profesorado y alumnado están, con frecuencia, atravesadas por un conflicto común que no es otra cosa que la comprensión del sentido y la idoneidad de las actividades escolares que, por otro lado, son el nexo que los une y lo que da razón a su relación. Además, el profesorado, con frecuencia, observa estos fenómenos bajo el prisma de sus propios objetivos y finalidades profesionales, siempre loables, pero no siempre bien expresados y bien comprendidos por el alumnado que, igualmente, tiende a interpretar los acontecimientos no tanto como partes del desarrollo curricular, sino como eventos cotidianos en los que se siente protagonista en algún sentido.
Se podría decir que es difícil tener tantas cosas en cuenta. Ciertamente, pero dado que todas son importantes habrá que saber, primero, cuáles son, y luego aprender a darle la prioridad justa a cada una de ellas. Lo que no es posible es lograr, sin esfuerzo, la existencia de niveles óptimos de motivación e intereses escolares particularmente si los centros y sus estructuras sólo observan y tratan a los mismos en su dimensión cognitiva, con ser ésta muy importante. Los jóvenes preadolescentes y adolescentes tienen necesidades afectivas, emocionales y sociales que hay que tener en cuenta; igualmente, los profesores y profesoras tienen necesidades personales y profesionales que no deben dejar de exigir y que, cuando entran en colisión con las de los estudiantes o sus familias, conviene clarificar. No se trata de sobrecargar las espaldas ni las conciencias del profesorado, sino de asumir que la tarea es compleja y que en ella hay que emplear esfuerzo, pero no dejarse la piel.
Bibliografía:
• Ortega, R. (1997). “El proyecto Sevilla Anti-violencia Escolar. Un modelo de intervención preventiva contra los malos tratos entre iguales” en Revista de Educación, 313, p. 143-158. • Ortega, R.; Del Rey, R. (2001). “Aciertos y desaciertos del proyecto Sevilla Anti-violencia Escolar (SAVE)” en Revista de Educación, 324, p. 253-270.
• Ortega, R.; Mora-Merchán, J.A. (2000). Violencia escolar. Mito o realidad. Sevilla, Mergablum.
Fuente: https://adide.org/